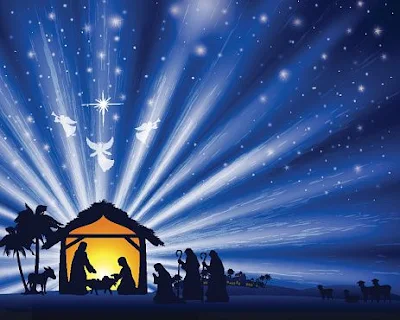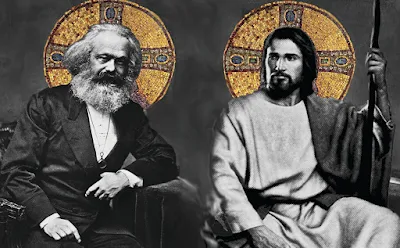«Vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron:“¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?, porquesu estrella hemos visto en el Oriente”».Mateo.A Leandro
Ichtus, histórico cultural.
La expresión que justifica el encabezado de las presentes líneas contó, durante mucho tiempo, con gran resonancia en la Venezuela que precedió al ricorso gansteril. Fue gracias a la riqueza material y espiritual, con la que entonces contaba, que su ciudadanía supo configurar un considerable background cultural, sustentado sobre la base de las ideas y valores propios de la formación histórico-social occidental, de la cual, en un determinado momento, se supo con plena consciencia legítima heredera. Y de hecho lo fue, hasta hace, apenas, un cuarto de siglo. Por fortuna, los tiempos cronológicos no coinciden necesariamente con los tiempos históricos. Y cabe advertir que lo que desde las esferas del poder se pretende decretar no por ello termina por cumplirse: “se acata, pero no se cumple”, como reza el adagio colonial. La astucia del venezolano sigue siendo una de sus mayores virtudes. Las grandes rebeliones contra los déspotas comienzan con un parpadeo, un guiño, sotto voce y debajo de la tierra, muy adentro, muy profundo, allá, en las catacumbas desde donde el in crescente movimiento de los cada vez más numerosos latidos de los corazones termina haciendo estremecer la tierra, tal como si se levantaran los muertos. Por cierto, del mismo modo como suele hacerlo el viejo topo de la historia, que va labrando el presente mientras construye el porvenir. Dice Vico que Patria quiere decir “la tierra donde reposan los sagrados restos, las cenizas de nuestros padres”. Y así como “la sangre llama” conviene saber que la tierra no es, por cierto, una excepción, sino su necesario complemento.
En todo caso, y a los efectos del recuerdo de lo que va quedando del esplendor material y espiritual del país, la palabra Ichtus –o pez en griego- es, además, la abreviatura de una antigua expresión: Iesous Khristos Theou Yios Soter -Jesús Cristo, hijo de Dios Salvador. Una expresión que albergaba la fe en el triunfo de la verdad y de lo que Hegel ha llamado “la religión de la libertad”. Y, en este sentido, comporta el símbolo de la rebelión contra la mentira y la opresión. Ichtus nació, pues, como un anhelo, y más concretamente, como el deseo de un puñado de los aborrecidos seguidores del hijo de un carpintero crucificado que, para poder triunfar sobre el despotismo imperial, necesitaban crecer, multiplicarse y expandirse. Solo así, creando una inmensa red de convencidos seguidores -justamente, de pescadores de almas-, podrían enfrentarse contra aquel poderoso imperio, una auténtica máquina de represión y violencia que, por aquellos tiempos, gobernaba por completo al mundo. Por esa misma razón, Ichtus -el pez- fue utilizado por aquellos primeros cristianos, clandestinos y perseguidos por el Imperio romano, para identificarse entre sí. Era la forma de reconocerse e identificarse en una cultura que les resultaba hostil y amenazante. Y sin embargo, con el tiempo, aquella figura del pez se transformaría en el poderoso símbolo del poder cristiano sobre la tierra entera.
Al principio, el poder imperial consideró a los cristianos como una secta minoritaria de fanáticos sin la menor importancia. Pero poco después, cuando los cristianos se rebelaron y tomaron las calles de Roma, el emperador Claudio los obligó a migrar en masa y sus dirigentes quedaron inhabilitados por el Imperio. No fueron pocos los mártires en aquella difícil lucha desigual y cruel por parte del poderoso régimen de aquellos despiadados césares. Pedro y Pablo, discípulos directos de Jesús de Nazareth, se encuentran entre las primeras víctimas de quienes, en nombre del pueblo romano, cometieron los peores crímenes, transformando las glorias de Occidente en un infierno de felonías. Más tarde, Nerón hizo que Roma ardiera durante nueve días consecutivos para inculpar a los cristianos del incendio. De inmediato desató la furia contra ellos, mandando quemarlos vivos con brea derretida o arrojarlos a las fieras. Muerto el cruel Nerón, Domiciano decretó la expropiación de los bienes de los cristianos y los condenó al exilio. Fueron acusados de todas las calamidades públicas. Tertuliano resume magistralmente el caso: “Si el Tíber se sale del cauce, si el Nilo no riega los campos, si las nubes dejan de llover, si hay temblores, si hay hambre o tempestades, el Imperio grita siempre: Echad los cristianos a los leones”. Y con todo, el movimiento cristiano crecía cada vez con mayor fuerza y su red se iba haciendo más extensa, al punto de que el imperio comenzó a sentirse asediado por todas partes. Las complicaciones políticas aumentaban en el propio seno del régimen y comenzaron a hacerse frecuentes las sucesiones imperiales, tratando de encontrar salidas viables a la crisis, hasta que, finalmente, el emperador Constantino hizo publicar un edicto de tolerancia a favor de una fe que había devenido en la fe. El movimiento cristiano había vencido al poderoso imperio romano, y no solo en el ámbito religioso propiamente dicho, sino, además, en el núcleo mismo de la vida política.
Valga la lectio brevis de factura histórico-crítica como ejemplo del significado de la infinita potencia de la voluntad humana, cuando las ideas son reconocidas en su realidad de verdad. Gramsci supo comprender, con admirable e inusual autoconsciencia crítica e histórica, que en Occidente, a diferencia de Oriente donde el despotismo es tan antiguo como su propia cultura -o, más bien, es el fulcro medular alrededor del cual tuvo que desarrollar su cultura-, la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo bloque histórico hegemónico, solo puede producirse como el resultado de la paciente conformación de un gran consenso que es, además, la garantía del nacimiento de una floreciente nueva cultura. Tal vez, una metáfora permita explicitar la diferencia: mientras que en Oriente los tiranos fabrican una red para atrapar a los peces, en Occidente -hasta nuevo aviso- son los peces los que, con serena calma, tejen la red para entrampar a los tiranos. El problema no es, en consecuencia, un ejercicio de las formas sino una cuestión de los contenidos. Y ciertamente, a través de la coerción política, es decir, del uso y abuso del corpus institucional, político, jurídico y militar, es posible -”por las buenas o por las malas”- imponer la voluntad del cartel, recurriendo al chantaje, a la sentencia tribunalicia o la fuerza bruta. Pero la verticalidad inherente a los deseos de los déspotas y de sus sátrapas, a objeto de preservar el poder a toda costa, termina por revertirse. Y mientras más insistan en hacerlo, regocijados en su poder de fuego sobre los oprimidos, más perderán de vista al paciente Ichtus que va tejiendo las redes dentro de las cuales, tarde o temprano, caerán. Las tiranías siempre terminan apresadas en las redes ciudadanas.
@jrherreraucv
La red en tiempos posmodernos
Se sabe que, como
consecuencia directa del vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas y de
las relaciones sociales que tipifican el modo de existencia de esta era
posmoderna, el término red ha ido adquiriendo el significado de un
conjunto de elementos técnicos que se conectan entre sí para sujetar algo o
para transmitir información. La red -o las redes en general- son entendidas hoy
día como sinónimo de un gran sistema en
interconexión. Una finísima y casi imperceptible tela de araña ha logrado
finalmente capturar la objetualidad del presente. Pero por eso mismo, conviene
tener presente las enseñanzas del gran Aristóteles: las cosas sólo se pueden
conocer remitiéndose a sus orígenes. Y de hecho, la palabra rete tiene
origen latino Define un conjunto de hilos, cuerdas, fibras o alambres, tejidos
y entrecruzados, que conforman una malla. Dos referencias clásicas merecen ser
objeto de especial mención en este sentido.
La literatura
griega antigua da cuenta de cómo con ayuda de una red, tan fuerte e
indestructible como fina e imperceptible, el ingenioso Hefesto pudo sorprender,
atrapar y poner en evidencia ante los dioses el adulterio de su esposa Afrodita
nada menos que con su propio hermano, Ares. De igual modo, en las Escrituras,
Jesús de Nazareth convoca a sus seguidores a tejer una gran red para “pescar”
hombres de fe y buena voluntad. Arrojada sobre la mar del mundo, y una vez
culminada la faena, serán los ángeles los encargados de separar diligentemente
los “peces” justos de los injustos, ya que estos últimos terminarán siendo
arrojados al divino fuego de la justicia, “hasta que crujan sus dientes”. Como
se podrá observar, las redes no solo le han servido de sustento a la humanidad.
Poseen, además, un profundo significado hermenéutico y, por eso mismo,
ético-político.
Durante los últimos
años, el término “policy network” -lo que podría traducirse al español
como “red política”- ha ido ganando la mayor importancia entre los estudiosos
de las ciencias políticas y sociales, e incluso de otras disciplinas
académicas. La microbiología, por ejemplo, describe el movimiento de las
células como una compleja red de información, mientras que la ecología define
al medio ambiente como un sistema de redes integradas y la informática se
concentra en la creación y desarrollo de redes neuronales capaces de
auto-organizarse y auto-aprender. En sociología y en tecnología, en economía y
en políticas públicas, las redes son interpretadas como nuevas fuentes productivas
y reproductivas de intercambio y organización social. De modo que bien podría
afirmarse que el término red se ha ido transformando en un nuevo y
próximo diseño de interpretación en y para el entendimiento y la comprensión de
las complejidades características de la realidad contemporánea.
Más allá de las
considerables diferencias que -en virtud de la especificidad de cada
disciplina- el término pudiese llegar a presentar entre las distintos ámbitos
del saber, cabe destacar el hecho de que en ellas se pueden encontrar algunos
elementos analógicos, cuya relación determina la presencia de una definición
general compartida. Se trata de un conjunto de relaciones comunitarias de
continuidad, no jerárquicas, autónomas y relativamente estables, que presentan
intereses compartidos y que intercambian diversos recursos con el propósito de
alcanzar el mismo objetivo, sobre el entendido de que la mutua cooperación es
el modo más adecuado de alcanzar las metas propuestas. El cabal conocimiento
del funcionamiento pormenorizado, científico y no empírico del concepto de red
ha devenido, en consecuencia, imprescindible para el análisis y ulterior diseño
estratégico y táctico de la acción política y social contemporáneas, siendo el
fundamento que permite revertir y superar los tormentos de una sociedad que ha
ido perdiendo la capacidad ciudadana de luchar y organizarse, sometida y
secuestrada como se encuentra por auténticos gansters, por matones, criminales
de lesa humanidad, que han hecho del terror diseminado el único sustento real
de su poder. Por cierto que mientras los justos todavía no parecen comprender
la importancia del trabajo en red, los injustos hace tiempo que lo
implementaron. La gansterilidad, de hecho, funciona como una inmensa e
imperceptible red.
En tiempos de resistencia ciudadana, la paciencia y la constancia son de factura imprescindible, ya que es de estas dos virtudes que puede surgir el entramado definitivo de una inmensa red social y política, ciertamente tan fina e imperceptible como fuerte e indestructible, capaz de atrapar a los injustos y de llevarlos “ante el fuego de la justicia, hasta que crujan sus dientes”. Se trata de poner a la disposición de una praxis política y social -más que “opositora”- distinta, el innegable progreso y desarrollo que durante los últimos tiempos ha llevado adelante lo que podría definirse como la ratio instrumental, cabe decir, la tecnología cibernética e informática. Una red virtual que sea, además, el fiel reflejo especular de una red real si es verdad que, como decía Spinoza, “el orden y la conexión de las ideas es idéntico al orden y la conexión de las cosas”. Una red tejida desde los barrios hasta los caseríos, desde los municipios hasta los estados, desde los conucos hasta las industrias, desde las universidades hasta los gremios. En fin, desde la desesperación y el dolor que padece a diario el más humilde trabajador hasta la gravedad de las preocupaciones del ya bastante golpeado empresario. Desde una perspectiva estrictamente instrumental y tecnológica, no se trata de una cuestión imposible de lograr y, más bien, podría afirmarse que en muchos sentidos el camino ya ha venido siendo construido. Sólo falta el motor de combustión: la educación estética.
José
Rafael Herrera
@jrherreraucv
Natividad, la celebración.
José
Rafael Herrera
@jrherreraucv
«Vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron:
“¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?, porque
su estrella hemos visto en el Oriente”».
Mateo.
El comienzo de la Natividad
La palabra “mago”
proviene de Persia y significa sacerdote o, más específicamente, seguidor de laantigua religión de Zoroastro o Zarathustra, fundador del mazdeísmo y
autor de los cánticos sagrados compilados en el Avesta, que datan del
siglo VI antes de Cristo. Los “magos” zoroastristas, al igual que los judíos,
creían en la llegada de un Mesías, cuyo nacimiento, dado a luz por el vientre
de una virgen, sería anunciado por una estrella. Estudiosos de las constelaciones,
los sacerdotes esperaron pacientemente el momento indicado por el firmamento
para seguir el rumbo de la estrella, y así poder ser testigos presenciales del
nacimiento del rey de reyes, como lo llamaron. Y es que se
trataba, nada menos, que del alumbramiento del enviado del mismísimo Dios.
A pesar de ser un
devoto del más ortodoxo rigor, Dionisio el Exiguo no se distinguió,
precisamente, por ceñirse a los detalles en la elaboración de sus cómputos
matemáticos. Monje y erudito escita del primer siglo de la era cristiana,
Dionisio tuvo el encargo oficial de calcular el año del nacimiento de Jesús de
Nazareth, con el fin de establecer el Anno Domini, el calendario
sustitutivo de los calendarios paganos que le precedían, y al cual debía
ajustarse el nuevo orden de las cosas. Para saber cuando nació Jesús, el monje
basó sus cálculos en la cantidad de años que gobernó cada emperador romano,
sumándolos de forma regresiva, hasta llegar al año del nacimiento de Cristo. En
efecto, su nacimiento se produjo durante el reinado de Augusto, quien gobernó
Roma desde el año 31 aC hasta el 14 dC. No obstante, durante los primeros
cuatro años de su mandato, Augusto gobernó con su nombre verdadero, Octavio. Y
cuando Dionisio estaba haciendo sus cálculos, tuvo un descuido: olvidó sumar esos primeros cuatro años. Pero,
además, olvidó el 'año cero', pasando del año primero aC al año primero dC. En
una expresión, al calendario de Dionisio le faltan cinco años, y desde entonces
la era cristiana ha llevado a cuestas su descuido. La humanidad entera celebró
el milenio en el año 2000, cuando debió haberlo celebrado cinco años antes, en
1995. Y por la misma causa, Jesús de Nazareth nació cinco antes de su propia
era.
La Natividad y Dionisio
Cuando Dionisio
elaboró su calendario, la fecha exacta del nacimiento de Jesús ya había
desaparecido del recuerdo de sus seguidores. Tuvo la Iglesia que adoptar una
fecha cercana al solsticio de Invierno, que el emperador Aureliano había hecho
oficial en el año 274: la del nacimiento del dios Sol Invictus, es
decir, el 25 de diciembre, sustituyendo así la celebración pagana por la
cristiana, porque,-argumentaban- así como la claridad del sol termina venciendo
las tinieblas, la bondadosa luz de Jesús termina venciendo la oscuridad del
mal. En todo caso, y más allá de los solapamientos litúrgicos y de lossincretismos religiosos, a los efectos de poder precisar la fecha del
nacimiento de Jesús, resulta necesario tener certeza del paso de la estrella de
Belén sobre el firmamento, es decir, conocer más en detalle el periplo de la
estrella que seguían los magos, sacerdotes de la doctrina de Zoroastro.
Según Michael
Molnar, astrónomo y especialista en historia de la astrología antigua, profesor
de la Universidad de Rutgers, en New Jersey, el día 17 de Abril del año seis
antes de Cristo -“la noche en la que los pastores vigilaban sus rebaños”, como
dice Lucas, el evangelista-, Júpiter, “la estrella de los nuevos reyes”,
iluminaba el cielo de Belén. Tómese en cuenta el hecho de que en esa ciudad,
enclavada en los montes de Judea, los rebaños salen por la noche sólo seis
meses al año, de abril a septiembre. No salen en diciembre, porque hace
demasiado frío. De modo que, según la descripción dada por los evangelistas y
estudiada por los expertos, si Jesús nació en Diciembre lo hizo sin la
presencia de la “estrella” de Belén y sin ovejas pastando cerca de su pesebre.
Pero si hubo “estrella” y ovejas, entonces la fecha no fue en diciembre, sino
en abril. Por siglos, la cultura occidental ha celebrado, con los antiguos
césares romanos, el nacimiento del Sol Invictus en nombre del adventus
Redemptoris. A lo cual se han ido sumando algunas otras festividades
tradicionales del norte de Europa, como la fiesta del Yule o celebración
pagana del solsticio de invierno, en la cual la noche más larga del año
guardaba consigo la promesa de que, a partir de ese momento, los días irían
creciendo y, con ellos, mejoraría la cosecha. Para celebrarlo, las tribus
festejaban durante doce días continuos con abundante carne y cerveza. Un gran
tronco de yule que hacían arder presidía las festividades. Anunciaba el
nacimiento de dios. En las casas se colocaban troncos de yule -un abeto o pino-
que simbolizaban el arbol de la vida, especialmente para la protección de los
hogares contra los espíritus de la oscuridad. Pues bien, ese es el origen del
arbol de Navidad que la cultura cristiana terminaría haciendo suyo.
Natividad y la celebración de sí mismo
Y sin embargo, muy
a pesar de los entendidos o de los malentendidos, sobre los cuales se han
elevado tantas reliquias de piedra, de cartón o de silicón -tantos dogmas,
tantos prejuicios, condenas e imposiciones, encubiertas o abiertas-, la
historia de la celebración de la Natividad confirma su grandeza por sí misma.
El espíritu de humanidad la anima. Es lo extraordinario y sorprendente de su
encanto. Cada celebración de la Natividad es un nuevo comienzo, una nueva
oportunidad que no depende ni de las estrellas ni de los árboles, sino de la fe
en sí mismo, en la libre voluntad y el propio esfuerzo. Rectificar significa
reconocer los errores cometidos a fin de enfrentar el mal del que también se es
responsable. Es el deseo consciente de luchar para vencer las tinieblas de la
tiranía y la tiranía de las tinieblas. “Ten el valor de equivocarte”, decía
Hegel. Para lo cual es imprescindible enmendarse. Ese es el significado real de
la Natividad: una nueva oportunidad de comprender y superar. En esto consiste
la “revolución copernicana” llevada a cabo por Jesús de Nazareth. Por eso Hegel
llamaba al cristianismo “la religión de la libertad”. En la conciencia, que con
cada año vuelve a nacer, la fe y el saber se reúnen para celebrar el triunfo de
la humanidad. Afirmaba Spinoza que Jesús ha sido siempre “la verdad esencial
del humanismo” y “el mayor ejemplo de serenidad racional”.
Política del Ecce Homo
Ecce Homo por José Rafaél Herrera @jrherreraucv | ||||
|---|---|---|---|---|
La frase tampoco es de Nietzsche, a pesar de que uno de sus textos más conocidos –y, valga decir, altamente recomendado por Freud– lo lleva por nombre. Se hizo famosa después de que, según Juan el evangelista, Poncio Pilato la pronunciara, al momento de presentar al prisionero Jesús de Nazaret ante el populacho enardecido, sediento de sangre: “Este es el hombre”. Con lo cual, sea dicho de paso, Pilato salvaba su responsabilidad, se lavaba las manos en el asunto, dejando que la perturbada muchedumbre tomara en las suyas la sumarial decisión. Es con tal expresión que tiene formalmente sus inicios El Espíritu del cristianismo y su destino, para citar el título de un ensayo juvenil de Hegel que expone, por cierto, el pasaje que va desde antes del trágico momento hasta el progresivo surgimiento de la positividad constitutiva de la fe cristiana. |
Pero Ecce homo es, además, un modelo que, en el caso de la praxis política, ha servido –y sigue sirviendo– no tanto para la eventual crucifixión de quienes lo asumen, cuanto para convertirse en los llamados líderes que aspiran a posicionarse como los grandes condottieri de los gobiernos del orbe. Y, en efecto, en el ámbito de lo político, Ecce homo ha devenido: “¡Este es el hombre!”. Por lo general, las palabras –ese gigantesco caleidoscopio en el que la realidad suele mirarse a sí misma– pesan más de lo que el sensus comunis imagina y tal vez sea por eso que más de un “redentor” ungido haya terminado sus días de liderazgo “crucificado” por la misma muchedumbre que lo exaltó e impulsó a seguir el camino de la redención. Siguiendo a Maquiavelo, quien en El Príncipe establece una neta diferenciación histórica y cultural entre los tipos de gobierno que predominan en Oriente y en Occidente, se podría concluir que los términos del formato que tiene en mente este tipo de entusiasmados “líderes” sigue más los trazos dejados por “el Turco” –como llama Maquiavelo al todopoderoso rey Darío– que “al rey de Francia”. De hecho, Maquiavelo señala textualmente: “Toda la monarquía del Turco está gobernada por un señor, los otros son sus siervos. Pero el rey de Francia está puesto en medio de una antigua multitud de señores, reconocidos y amados por el pueblo, que tienen sus preeminencias, y el rey no puede quitárselas sin peligro”. El modo oriental de gobernar es la coerción; el occidental, es el consenso.
Los “hombres fuertes”, los “caudillos”, los “líderes carismáticos” e “iluminados”, en una expresión, los capi di tutti i capi, han devenido figuras de la conciencia oriental introducidas, diseminadas y puestas en la conciencia occidental, especialmente en la de un continente que todavía muestra las anchas cicatrices del caciquismo precolombino y del califato de la morisca hispana. Son los místicos hijos del sol, la luna y las estrellas, son los “galácticos”, los “legítimos” representantes de Dios –no importa el culto con tal de que sea efectivo– en la tierra, son, pues, “los rugidos del león, los graznidos del buitre, los silbidos de la sierpe”. En ellos no hay distinción entre política y religión, porque son los “taita”, los “padrecitos”, el Dios encarnado, la representación misma de la fe vivificada.
Es verdad que ha habido grandes conductores de pueblos que han hecho grandes y poderosas naciones, auténticos dirigentes de las luchas sociales y políticas, a lo largo y ancho de la gran historia de la humanidad. Pero detrás de Alejandro Magno estaba Aristóteles; detrás de Julio César, la memorable filosofía jurídico-política romana; detrás de Washington, Locke; de Napoleón, la Ilustración francesa; de Bolívar, Rousseau. ¿Quién está detrás de los llamados “líderes” o “dirigentes” del presente: la vanidad y la egolatría, el odio, la venganza y el resentimiento social? A propósito del destino de la América Latina, y con particular mención a Venezuela, Bolívar advertía que “este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas”. No hay Aristóteles ni Rousseau tras ellos y, a partir de Castro, con la franquicia del “marxismo-leninismo” tuvo lugar la afirmación de Marx: “Todo lo que sube se desvanece en el aire”. Sin ideas adecuadas solo quedan “tiranuelos de turno” no “líderes”. Son, sin duda, los cientos de Ecce homo del presente, los inefables que aspiran a obtener la gracia de Dios y que afirman contar con el respaldo –¡nada menos!– del Espíritu Santo para asirse del poder del Estado y lucrarse de él.
Toda nueva centuria introduce cambios drásticos que estremecen con fuerza la cristalización de las formas y los contenidos tradicionales propios del pasado inmediato. En medio de sus corsi e ricorsi, la historia termina desplazando de su sitial de honor los símbolos, los códigos, las referencias que, hasta hace nada, eran concebidas como verdades infalibles y absolutas. Del corso oceánico recorrido por Pink Floyd se ha terminado en las charcas del ricorso de Bad Bunny. De Picasso y Dalí se ha pasado a la “estética” del Candy crush. El entendimiento reflexivo y abstracto tiene sus manos –mecanicistas y ensangrentadas– metidas en esto, sin duda. Es el destino –esta vez– no de Jesús, sino del Espíritu de los tiempos. Que los proyectos para un nuevo gobierno estén en manos de “especialistas” y “técnicos” no solo se traduce en el desplazamiento de los Aristóteles y los Rousseau por nerds y Robocops –consenso y coerción– sino que la fuerza de las ideas ha terminado siendo sustituida por estadísticas, proyecciones, encuestas, datos, becas, lavadoras y cajas de alimentos mexicanos.
Una pirueta en favor del desarrollo educativo nunca está de más. Kant exhortaba a dejar las muletas de los “padrecitos” del mundo para dedicarse a la propia formación cultural, con base en la cual es posible conquistar “la mayoría de edad” y, con ella, el más preciado de todos los dones: la autonomía. La dependencia, el creer que algo o alguien va a venir a ocuparse y, con la magia de su generosa dádiva, mitigar la caída, solo genera más dependencia y más caída. Hay –al decir de Pirandello– más de seis personajes en busca de autor. Momento de desechar las ilusiones, de abandonar la búsqueda del “líder”, de voltear la mirada hacia el espejo y descubrir, no sin sensatez, que en realidad el anhelado Ecce homo es el propio reflejo.

El comunismo y la religión cristiana.
Marx: la progresiva deformación de un pensamiento | ||||
|---|---|---|---|---|
Ludovico Silva, hidalgo caballero de cuya inteligencia filosófica y formación clásica nadie puede sospechar, afirma en su Anti-Manual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos que la historia de la fortuna de Cristo es similar, en muchos aspectos, a la de Marx, porque así como los discípulos del primero “traicionaron y desfiguraron” sus enseñanzas, haciendo de su religión natural una religión positiva, del mismo modo, los seguidores del segundo deformaron su pensamiento –crítico e histórico– para convertirlo en una suerte de catecúmeno, propicio para el adoctrinamiento en los “misterios” de la “fe sagrada”. |
Cristo y Marx fueron trastocados, manipulados, vueltos, respectivamente, catecismos e iglesias, cuyos dogmas poco –o nada– tienen que ver con lo que tanto el uno como el otro sostuvieron: “En Engels se inspiraron Lenin y Stalin.. Ya tuvieron su Dios sacrificado: Marx. Tan sólo les bastaba traicionarlo y desfigurarlo, tal como hicieron los ministros de Cristo”.
Como, según Silva, le sucediera a Cristo en las manos de Pablo, en las de Engels se dio inicio a una cada vez mayor deformación de la filosofía de Marx, al punto de que bajo la condición de doctrina oficial del llamado “comunismo internacional”, su pensamiento aparece como un burdo y grotesco bosquejo de “leyes” y sentencias descontextualizadas y absolutamente ajenas a sus propósitos originales. De hecho, aquello que Marcuse denunciara como “el marxismo soviético”, desde los tiempos de Stalin hasta el presente, no ha sido más que una ideología del poder omnímodo, reaccionaria, acrítica, militarista, corrupta y totalitaria, que coincide de plano, in der praktischen, con el fascismo y el nacional-socialismo. Para decirlo con todas sus letras, Marx sentiría vergüenza de que un tipo como Fidel Castro o como Kim Jong-un tan siquiera pronunciaran su nombre. Y no se diga de la “selectísima” membresía que, teniendo más en cuenta sus intereses personales que los del manoseado “bravo pueblo”, se dio a la tarea de transformar todo un continente en un inmenso narco-cartel. No hay mal que dure cien años. La historia tiene sus cursos y sus re-cursos: no sin virtud y fortuna, la prepotente membresía ya se encuentra –para citar a Marx– “en pleno proceso de descomposición”. El derrumbe es inminente y marcha “a paso de vencedores”.
En todo caso, conviene preguntarse, en primer lugar, por qué el pensamiento de Marx no solo es distante sino ajeno al bodrio de la catequesis “comunista”, sino, además, cuáles fueron las razones históricas que posibilitaron, en los hechos, el secuestro y la consecuente deformación de sus ideas, por parte de los proveedores del dogmatismo, esos necrófilos, disecadores de oficio, que sumergen a sus víctimas en fuentes petrificantes, a objeto de endurecer la plástica flexión y la gracia que les caracterizaba, para introducirlas, finalmente, en la sala de las momias, mientras los ignorantes manifiestan, extasiados, su profunda admiración ante “el milagro”. Dice Hegel que es propio de los corazones difuntos el satisfacerse, atareados, ante lo muerto. Hay unos cuantos cultores de la muerte que, con el alma corrompida por los demonios que se las compraron, no logran comprender que, “más temprano que tarde”, los pies de sus enterradores tocarán sus puertas. Deambulan, sin embargo, cual espantajos, aferrados a lo que ya no es. Cuerpos sin alma, auténticos símiles de The walking death.
Haber intentado hacer del pensamiento de Marx una unidad sistemática que, partiendo de un conjunto de “leyes fundamentales”, diera cuenta y explicación perentoria de toda posible realidad, hipostasiándola, fue la obra que el entendimiento abstracto –léase, la ratio instrumental, lo ya pensado, lo carente de vida–, y a partir de Engels, dio inicio a la deformación de su filosofía. Como dice Adorno, “un pensar productivo es sin duda alguna y con toda seguridad un pensar en fragmentos, mientras que un pensar que ya de antemano solo vaya en busca de la unidad, de la síntesis, por eso mismo, está ocultando algo de antemano”. Los profanadores de tumbas, al no encontrar “un sistema” de filosofía acabado en Marx, decidieron recubrirlo con alguno, con lo cual daban inicio al deleznable proceso de deformación. Los socialdemócratas lo recubrieron con los atuendos del positivismo; los bolcheviques con los del materialismo crudo y, además, le dieron el grado de economista del estatismo. Pronto los rusos y los chinos, adueñados de la “franquicia”, lo uniformarían con la casaca del despotismo oriental. Ese fue el “marxismo” que se introdujo en Latinoamérica, grato a los caudillos y al militarismo de pelos y uñas. Un “marxismo” cultivado en el temor y la vana esperanza, en el terrorismo de Estado y la miseria, aunque prometiera la realización de “el reino de Dios en la tierra”. Ese, por cierto, no es el marxismo de Marx.
Estando en vida, y percibiendo cómo su modo de pensar podría degenerar en dogma, Marx declaró, con sentido enfático, no ser marxista. Su filosofía –implícita en su crítica de la economía política–, dialéctica e histórica, es una ruptura con todo lo rígido, lo estático, lo carente de vida. Marx no necesita que le presten una filosofía para presentar su pensamiento. Porque su pensamiento es la negación misma de toda presuposición, de todo dogma y de todo autoritarismo. La suya es una filosofía de la “actividad sensitiva humana”, en y para sí, de la libertad, de la superación de la enajenación y del reconocimiento, lo que la hace presa fácil de quienes encubren sus oscuros propósitos y sus ansias ilimitadas de poder en la intolerante mediocridad del fanatismo. La fuerza –y vigencia– actual de la filosofía de Marx se centra en la lucha contra los regímenes autoritarios del presente, contra sus injusticias, contra el secuestro de la autonomía y del pensamiento libre, diverso. Poco importa si se proclaman “revolucionarios” o no. Marx, discípulo de Hegel, concibe la historia como un proceso in fieri, que crece y concrece. Proceso vivo, desmitificado de todo fetichismo existente, de todo extrañamiento, tanto de lo “racional” como de lo “real”. Su propia conciencia de la historia implica su constante revisión, su no apegarse a lo estático, a fórmulas o esquemas prestablecidos. Enemigo de la mediocridad y el parasitismo, un régimen de liliputienses mentales tendría que cuidarse del filo su pluma.
Por @jrherreraucv
La transformación mitológica.
Mitos y leyendas del mundo ideal. | ||||
|---|---|---|---|---|
Los mitos se dicen que existían antiguamente pero no hoy, en cambio con el reciente fallecimiento del filósofo Gustavo Bueno se ha vuelto un tema muy actual, el filósofo que agrandó su fama por crear un sistema capaz de desentrañar el mito, creó esa maquinaria a la que llamó materialismo filosófico que permite averiguar que planos conceptuales atraviesan una organización de saberes, y cuales organizaciones de saberes no están atravesadas por conceptos suficientes, y por tanto son "sin-saberes", estos últimos, son mitos. |
Decía el escritor riojano que la cultura es el gran mito de nuestro tiempo, que no existe tal cosa como una cultura, y que esta solo es un escombro medieval de lo que antes se denominaba "la gracia de Dios", y era la razón por la cual los hombres se unían en pequeños pueblos para convivir bajo la mirada del cura, que atraía la susodicha gracia a todos los hombres que en el pueblo vivían. Sostiene Bueno, que esta organización cultural es el mito de nuestro tiempo, y que creer que nuestra cultura nos ayudará en algo a las personas que de ella nacemos es igual a creer que Dios es un señor con bigote que manda como Neptuno sobre las aguas, en los hombres y todas las cosas.
Dígase que Bueno dejó claro, en su libro "El mito de la cultura" que no sería fácil librarse de este mito, y que en el mejor de los casos no pasarían menos de quinientos años hasta dejarlo como el polvo bajo nuestros zapatos, mientras, bien podemos darle un repaso a los grandes mitos de la humanidad desde que la conocemos.
Siendo el primer rompedor del mito, Parménides, el filósofo griego nacido en el año 530 a.c, expuso a través de la vía de la verdad un concepto para romper los mitos de su tiempo, este era el concepto de "ser" o "ente", una substancia ajena a la generación y la corrupción, con la que niega la posibilidad de que pueda existir la nada, y afirma que el "ser" es una cosa indestructible y perfecta, ademas de ser una cosa inmóvil y por tanto sin voluntad. A todo esto, este concepto de ser o ente de Parménides surge del conflicto que habían consolidado las diferentes especulaciones filosóficas en torno a los Dioses singulares de la existencia, ligados estos a los cuatro elementos y a las opiniones sobre estos de los mortales, por tanto, que exista un ser es la prueba de la verdad, y el fin del mito de los Dioses del Olympo. Y posibilita poder decidir por si mismos y por otros hombres, en favor de la democracia directa que impera en Grecia.
Quizá el segundo gran rompedor del mito sea Jesús de Nazaret, nació este en una de las épocas más convulsas de la humanidad, y por supuesto su nacimiento fue el que marca la linea del tiempo occidental, así nació en el minuto cero, del mes cero en el año cero, en su tiempo y ciudad las leyes Judaicas eran la ley del estado, gobernado por el imperio romano - conquistado recientemente - que aceptaba en mayor medida que otros imperios las religiones y percepciones de los pueblos que conquistaban (pues los romanos eran estoicos y la religión de cada uno - como Marco Aurelio - era una doctrina privada e individual). En cualquier caso la población más necesitada de su tiempo no tenía que comer ni que vestir, no era de extrañar que doscientos años antes pasase por allí Alejandro Magno, que fue el último griego que conquistó y explicó el mundo desde la perspectiva de la verdad del hombre (heredero de Parménides, Socrates, Platón y Aristóteles) y mientras, esa tierra no había padecido sino de guerras y hambrunas, para que ya en el tiempo de Jesús fuera muy común encontrar a los más desfavorecidos contagiados de innumerables brotes psicóticos, en estados que hoy en día no seríamos capaces de contrastar, y que como los neurólogos de hoy aceptan, podrían entrar en estados de inmovilización muy cercanos a la muerte por una irritación de los núcleos y la corteza de las vías dopaminérgicas y norepinefrínicas - las principalmente afectadas por ataques psicóticos continuados - sumado al hecho de que cada individuo creía en cosas totalmente anárquicas con las de sus cohabitantes, unos en dioses de cada elemento, otros en demonios surgidos de las imaginaciones de sufrientes de aquí y de allá, y los más aventajados, los pertenecientes a las capas más altas de la sociedad, creían en un solo Dios - concepto muy novedoso en esta época - que era producto del saber difuminado de los Griegos desde Parménides a Aristóteles.
Siendo los Neoplatónicos y los judíos solo dos pueblos de los tantos que organizaron los saberes antiguos en la forma de un solo Dios, estos aceptaban la capacidad del ser de Parménides, pero no la voluntad humana de los griegos de entonces. La labor anti mitológica de Jesús se hizo a través del milagro (no es de extrañar que el el tiempo donde el hombre es una marioneta de los dioses, quien utilizando su poder salve a otros hombres, es profeta y poseedor de la verdad aunque no pueda explicarla) que era entonces la única forma de contrastación de las hipótesis, y en este caso, los moribundos psicóticos, inmersos en mundos anárquicos y demoníacos, y con irritaciones neuronales y brotes psicóticos continuados, alcanzaban cierta lucidez tras escuchar la visión del mundo que Jesús les traía, que era una visión del mundo benigna, alegre y contemplativa, y estos curaban, o resucitaban según la gravedad. De esta forma Jesús rompió los mitos de su tiempo, y creó y compartió una realidad del mundo suficiente para aliviar la carga mitológica (su doctrina también era revolucionaria del orden social, pero eso ya es otro tema que se tratará en otro momento).
Otro espacio para el rompimiento del mito, fue en realidad romper el mito del Dios monoteísta a través de su nacimiento en los profetas del siglo cero en adelante, que a su vez tenía su origen en la organización de los Griegos; el primer filósofo que desdibujo este mito fue Averroes al que posteriormente siguió Spinoza, en la misma linea argumental, que en su libro "Ética demostrada según el orden geométrico" demuestra por el método deductivo more gemométrico que la razón Griega es externa a la metafísica, y que lo comunmente denominado Dios es una herramienta racional para uso de los hombres en su beneficio cognoscitivo. El libro de Spinoza es un museo de las creencias delirantes que se siguieron de determinados enunciados, haciendo caso a los afectos de los hombres más que a los conceptos, creándose así mitos que volvían a la realidad de estos muy vaga e irreal. Por supuesto no fue entendido en su tiempo, incluso tampoco es entendido hoy para algunos religiosos modernos.
La misma historia mitológica, pero de una duración exprés y moderna, surge en el momento en que Fichte y Hegel rompen el mito de la realidad como causa de un ente indefinible, y lo definen como realidad compartida de los hombres entre sí, es decir, de la cultura de los hombres para sí mismos, crean un clima de dominio del hombre sobre la naturaleza que acaba por volverse mito, y posteriormente son Nietzsche y Deleuze quienes rompen el último mito creado de aceptar la sociedad los planteamientos de Hegel, y las generalidades de la filosofía europea occidental. Este mito último es muy cercano y conocido, es característico en el mito conseguir una cultura grupal cerrada y perfecta, creada por hombres que se hacen más perfectos conforme esta cultura del hombre los agranda, llegado un punto que, unas ideas delirantes atrapan más a unos grupos culturales que a otros, y entonces son unos los que abogan por ir hacía la perfección del grupo, y los otros, hacia la perfección de los individuos (esta historia reciente es la de las dos guerras mundiales de nuestro planeta), los dos grupos son absorbidos por ideas delirantes contrarias, y los pensamientos se encapsulan y se vuelven ideales en un sentido mitológico y religioso. Entonces Deleuze hace múltiples las diferencias ontológicas que Heidegger defendió años antes - cuando fue elegido rector de la universidad de Berlín por Hitler - y expresa que la diferenciación del ser del mismo ente - se diferencia del hombre como objeto o de la cosa como objeto frente a eso en "sí" - no es una cosa posible, pues nada existe sin producirse un cambio conceptual, y todo cuanto podemos dar existencia - para Deleuze - es solo por causa de los cambios sufridos por comparar a los conceptos - los objetos o entes - entre sí. He aquí al último gran rompedor de mitos, Deleuze, quién rompió el mito del ser en Heidegger y del "yo" en Freud, hay que caer en el problema de su tiempo, que es un tiempo muy próximo al nuestro, un tiempo en el que los individuos estaban cegados por un "ser" que si acaso solo los grandes pensadores estaban preparados para ver, y los hacia enfrentarse unos a otros, mientras, la novela del siglo XX evidenciaba el juego de lo múltiple, de los afectos, sentimientos, diferenciaciones conceptuales múltiples, y la industria comenzaba a produccir objetos diferenciados, en palabras de Heidegger: "entes cada vez más oscuros en su ser", estos son los distintos objetos construidos de formas y colores diferentes. Como se ve, el mito del ser único de un siglo atrás, ahora se ve claro, pero, ¿cuál será el mito de nuestro tiempo?
Gustavo Bueno expone como se dijo arriba, que el mito de nuestro tiempo es el mito de la cultura, que aún - y según él por varios siglos más - prevalece en la imaginación de los individuos desde la idealización de Hegel y Fichte, para conocer más a fondo su tesis solo hay que leer su libro "el mito de la cultura". Pero, quizá sea posible dar una definición de mito, que para mí es la siguiente:
Un mito es una organización imaginada real que incapacita a un cuerpo humano en alguna de las partes extensas e intensas que este contiene, para reorganizar las experiencias e ideas en un nuevo orden más preciso para la comunicación actual.
De aquí se sigue que todo lo que digamos puede convertirse en mito, igual que ya pasó con los grandes rompe mitos de la historia, y por tanto, es obvia la imposibilidad de la muerte de la filosofía, y más aún, de la literatura filosófica. Pues si los mitos no se rompen, ¿donde llegarán las ideas delirantes en un mundo globalizado?.