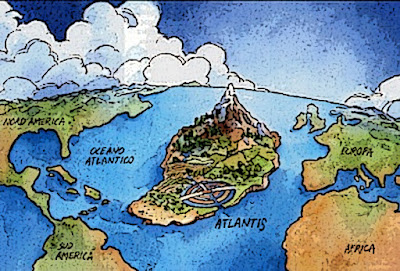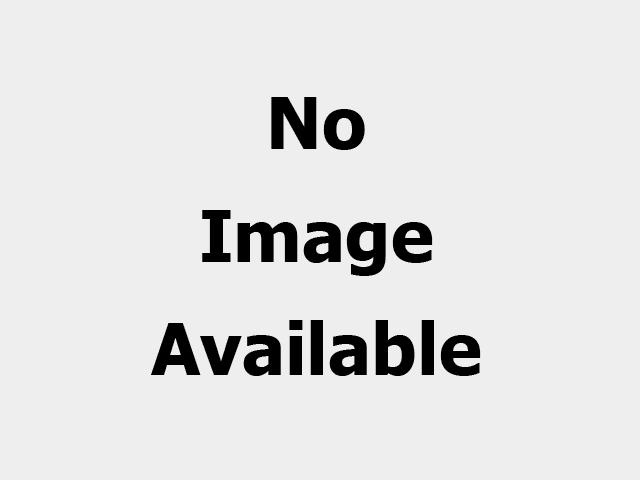“Si al menos él volviera y cuidara de mi vida,
mayor sería mi gloria y mi belleza. Ahora estoy
afligida, pues son tantos los males que se han agitado
en mi contra, pues quienes dominan me pretenden
contra mi voluntad y arruinan mi casa”.
Homero, Odisea, XIX
La literatura épica tiene, entre sus mayores atributos, la construcción de modelos trascendentales que, no obstante, son capaces de producir condiciones plenas de vida real, de existencia concreta. Mediante ella -al decir de Vico, la poética del curso que siguen las naciones- el verum deviene certum. Las ideas dejan de ser gaseosas y ajenas abstracciones del “debería” para mostrar la autenticidad de su rostro humano, histórico, de carne y sangre. No por caso, lo épico ha sido llamado “lo digno de ser imitado”. Y, de hecho, la mímesis es la forma característica de la estética clásica y, según Aristóteles, la finalidad esencial del arte. Sus personajes son arquetípicos, sintetizan ideas y valores que terminan siendo guías del entramado social, dando cohesión al Ethos y haciendo posible la adecuación de la fuerza y la astucia a objeto de conquistar de la libertad.
Es posible que el astuto y versátil Odiseo -o Ulises, como también se le conoce- no haya existido en realidad. O tal vez sí. En todo caso, las gruesas cortezas del árbol de la historia terminaron por transformarlo en el fundador del ingenio humano y, más recientemente, en el legendario héroe de la mitología griega, tal como la industria cultural habitúa representarlo. Pero con independencia de las caracterizaciones canónicas que de su figura se hayan hecho o intentado hacer, Odiseo es ni más ni menos que el nervio central del Volksgeist de cada sociedad occidental, de sus “muchos senderos” y de su “multiforme ingenio”. De ahí la condición emblemática de su figura y el valor de la irreverencia de su guiño.
Víctima de un conflicto no deseado, que tuvo por necesidad que asumir hasta sus últimas consecuencias, Ulises se vio obligado a transcurrir veinte largos años de su vida fuera de Ítaca, su casa, sometido a los designios de un destino del que, en buena medida, fue copartícipe y que, por eso mismo, debió asumir con paciencia y perseverancia, pero sobre todo con sagacidad, a objeto de recuperar -cuando menos en parte- la vida que se le había arrebatado, especialmente al lado de ella, de Penélope, la paciente y habilidosa hilandera -y, en este sentido, maquinadora- de una mortaja infinita, que tejía y destejía, una y otra vez. Aguardaba, con firme convicción, el regreso de su Odiseo.Y fue tramando esa gran red de la perseverante voluntad, que terminaría por asfixiar los presagios de una eterna sumisión. La perspicacia de Odiseo y la tenacidad de Penélope terminaron por imponerse sobre “los pretendientes”, tal vez, una de las primeras figuras de la experiencia de la conciencia gansteril parasitaria -sanguijuelas, saqueadores de las riquezas de un país- en la historia de la cultura occidental. Gracias a la fiel y paciente abnegación de Penélope Odiseo pudo, en el momento propicio, restablecer la oikonomía, el orden en casa. Y es que -Magister Cerati dixit- “No hay nada mejor que casa”.
Penélope es el símbolo de la fidelidad, pero además de arrojo y astucia. A fin de cuentas, es hija de Esparta, nacida del vientre de una bella ninfa de agua dulce. Cuando Penélope y Odiseo se encuentran, pierden el aliento, quedan mudos, y a partir de entonces ya no quisieron separarse más. Él se hizo su pueblo y ella su dirigente. Ella se hizo su pueblo y él su dirigente. Icario, su padre, intentó detener su partida a Ítaca. Pero Penélope guardó silencio y cubrió su rostro con un velo. Fue su manera de expresar la inquebrantable decisión de entregarse a la causa de Odiseo. Y, en ese mismo lugar, Icario mandó a construir un templo dedicado al pudor. Poco tiempo después se desata la guerra en las playas de Troya y Ulises, reclutado por Palamedes, se ve obligado a participar en ella, de modo que debió partir sin saber que su retorno a Ítaca tardaría veinte años. En ese largo recorrido fenomenológico, a través de las más diversas figuras de la experiencia de la conciencia, desde la certeza sensible hasta el saber absoluto y desde el yo hasta el nosotros, Penélope debió enfrentar, con firme determinación, el voraz acoso de los pretendientes, quienes instalados en su casa terminaron por mantenerla bajo secuestro, convencidos de la inminente muerte de Odiseo. Del patrimonio de Ítaca comían y bebían con voracidad, a su antojo, al punto de diezmarla hasta la ruina. No obstante, Penélope presentía el regreso de su esposo y, con él, la finalización de aquel largo período de tormentos.
Después de dieciséis años de espera, los pretendientes le exigieron oficializar la muerte de Odiseo y escoger a uno de ellos por consorte. Fue entonces cuando Penélope, para eludirlos, anunció que participaría en la elección después de terminar de tejer la mortaja de Laertes -ese círculo de círculos, esa red en espiral de la resistencia. Durante cuatro años tejía de día y destejía de noche, mientras, sigilosamente, iba urdiendo el sagrado tricolor de la libertad. Cuando fue delatada por una esclava, ya era demasiado tarde para las farras de los pretendientes: Odiseo estaba de vuelta y ya había elaborado un ardid contra ellos. Entonces Penélope les anunció que aquel que tensara el arco que Odiseo había recibido de Ífito, se uniría en matrimonio con ella. Al final, ninguno de ellos lo pudo tensar. Odiseo lo tensó mientras Eumeo, Filetio y su hijo Telémaco cerraban las puestas del gran salón. Atrapados en las redes y una vez armado el arco, Odiseo flechó a todos los pretendientes. Ítaca había sido liberada, para la gloria del ingenioso Odiseo y la persistente tejedora, Penélope.
José Rafael Herrera
@jrherreraucv