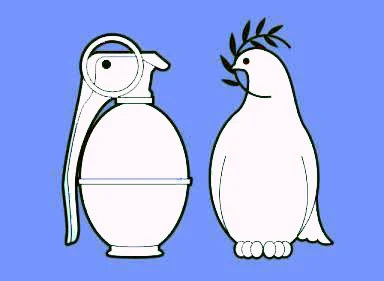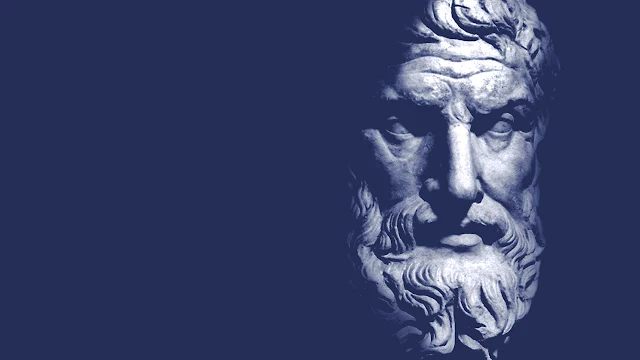Texto seleccionado (Extracto de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Capítulo XI)
Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes; a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para la defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella, sin ser forzada, ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquéllos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra, entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van agora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los concetos amorosos del alma simple y sencillamente, del mesmo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus proprios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar, ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por dondequiera, solas y señoras, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propria voluntad. Y agora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta; porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Desta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero. Que, aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogistes y regalastes, es razón que, con la voluntad a mí posible, os agradezca la vuestra.
En un mundo donde la justicia, la simplicidad y la armonía reinan sin esfuerzo, donde no existen el "tuyo" ni el "mío", sino que, laten al unísono en una danza de generosidad. Este es el mundo que Don Quijote, el caballero de la triste figura, pinta con palabras en su célebre “Discurso sobre la Edad de Oro” en el Capítulo XI de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero, detengámonos un instante. ¿Qué nos dice este discurso, pronunciado ante un grupo de cabreros perplejos, sobre la mente humana, sobre la lucha entre el idealismo y la realidad, y sobre cómo las ideas que formamos sobre nosotros mismos y el mundo nos moldean? Vamos a explorar este pasaje con calma, paso a paso, desde una perspectiva que entrelaza la filosofía de Filosofía Autodidacta de Esteban Higueras Galán y los conceptos psicológicos del narcisismo.
El Contexto: Un Soñador en un Mundo Pragmático
Primero, situémonos. Estamos en el Siglo de Oro español, un tiempo de esplendor cultural, pero también de contradicciones. España, bajo los Habsburgo, es un imperio global, pero su economía tambalea, y la sociedad está marcada por desigualdades y un creciente desencanto. Miguel de Cervantes, un hombre que conoció la guerra, el cautiverio y la pobreza, escribe Don Quijote en este contexto, entre 1605 y 1615. Su protagonista, un hidalgo que enloquece por leer libros de caballerías, decide convertirse en caballero andante para restaurar un mundo que cree perdido: un mundo de honor, justicia y heroísmo. En el “Discurso sobre la Edad de Oro”, Don Quijote habla a unos cabreros, humildes pastores que representan la simplicidad de la vida rural, sobre una era mítica donde la humanidad vivía en armonía, sin codicia ni jerarquías.
Este discurso no es solo una fantasía poética. Es un reflejo del idealismo de Don Quijote, pero también una sátira de su desconexión con la realidad. Los cabreros, lejos de entender su retórica elevada, lo miran con asombro y confusión. Aquí, Cervantes juega con una tensión fundamental: la brecha entre el idealismo humano y el mundo práctico, un tema filosófico y psicológico que exploraremos. ¿No es, acaso, esta lucha entre lo que anhelamos y lo que enfrentamos una experiencia universal?.
El Idealismo de Don Quijote desde la Filosofía Autodidacta
En Filosofía Autodidacta, Aldo, un filósofo en ciernes, lucha con la duda, la curiosidad y el deseo de comprender el mundo sin depender de verdades impuestas. Este espíritu, como el de Don Quijote del discurso, quien, a su manera, es un filósofo autodidacta. Don Quijote no se limita a aceptar el mundo tal como es; lo reimagina a través de los libros de caballerías que ha leído, creando una narrativa propia que da sentido a su existencia. Pero, ¿qué nos dice esto sobre cómo formamos nuestras ideas?
“La filosofía produce una forma del lenguaje que actúa siempre en una consciencia individual, en un lector, mediante un producto que es el concepto, que es solo idea y que nace de una experiencia abstracta” (Filosofía Autodidacta, p. 7). Don Quijote, al hablar de la Edad de Oro, crea un concepto: el de un mundo idealizado donde la virtud y la comunidad prevalecen. Este concepto no surge de la realidad que lo rodea, sino de su experiencia abstracta con los libros de caballerías y las tradiciones clásicas como las de Ovidio y Virgilio. Su discurso es un acto de creación filosófica, un intento de dar forma a su deseo de un mundo mejor. Pero, como Aldo descubre en su propio viaje, estas ideas pueden ser frágiles si no están ancladas en experiencias reales.
Don Quijote, en su afán por revivir esta Edad de Oro, se enfrenta a “la lucha interior del filósofo que no sabe” (p. 16). Su idealismo es una búsqueda apasionada, pero también un conflicto. Al idealizar un pasado mítico, Don Quijote rechaza el presente, lleno de codicia y pragmatismo. Sin embargo, su incapacidad para conectar con los cabreros revela la limitación de su filosofía: sus ideas, aunque bellas, no dialogan con la realidad de quienes lo escuchan. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestras creencias, como las de Don Quijote, son construcciones que nos protegen, pero nos alejan de los demás?
El Narcisismo y la Construcción del Yo Idealizado
Ahora, miremos a Don Quijote desde la lente psicológica; El narcisismo es un trastorno caracterizado por grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, pero también como un espectro que incluye formas vulnerables, marcadas por una autoestima frágil y una sensibilidad extrema a la crítica. Don Quijote, aunque no encaja en el diagnóstico clínico del Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP), muestra rasgos incluyen esta dinámica. Su visión de sí mismo como un caballero andante heroico es una construcción grandiosa, una imagen idealizada que lo protege de la mediocridad de su vida como hidalgo rural. Pero, ¿es esto narcisismo o un anhelo humano universal por encontrar significado?
Y es que, “Un amor propio sano se construye cuando te permites sentir tus experiencias, incluso las dolorosas, y las aceptas como parte de quién eres” (Terapia Espinosa, p. 27). Don Quijote, en cambio, parece huir de sus experiencias reales, reemplazándolas con una narrativa épica. Su discurso sobre la Edad de Oro refleja un deseo de validación: no necesariamente de los demás, sino de sí mismo, al posicionarse como el restaurador de un mundo perdido. Esta necesidad de ser “el caballero” puede interpretarse como una defensa contra un sentido de insuficiencia, una muestra vulnerable, una defensa insuficiente pues depende en gran medida, de lo que los demás piensan de ellas, buscando constantemente la admiración o el reconocimiento para sostener su sentido de valía.
Sin embargo, Don Quijote no es solo un narcisista. Su idealismo, aunque desconectado, tiene una cualidad empática: busca un mundo donde todos vivan en armonía. Tiene grandes y honestos sentimientos, ¿Es extremadamente empático, o sigue carente de empatía?, Esto nos lleva a una idea clave.
La Tensión entre Idealismo y Realidad
Volvamos al discurso mismo. Don Quijote describe una era donde “todos eran iguales, y nadie tenía necesidad de servirse de otro” y donde “la paz y la amistad vivían en los corazones de los hombres”. Esta visión no solo es utópica, sino que también refleja un rechazo a las jerarquías y desigualdades de su tiempo. En el contexto del Siglo de Oro, donde la nobleza y la riqueza definían el estatus, esta idea era radical. Pero los cabreros, que viven una vida sencilla pero no idealizada, no pueden relacionarse con su fantasía. Aquí, Cervantes nos muestra la paradoja del idealismo: es inspirador, pero puede ser inútil si no se traduce en acciones que se apliquen en la realidad de los otros.
Desde mi punto de vista, esta desconexión es un ejemplo de lo que ocurre cuando las ideas no están ancladas en la experiencia. Aldo reflexiona: “La filosofía está en todos lados, el hombre que piensa por sí mismo, el que inventa su idea, construye un escudo invisible que ahuyenta el ruido mediático” (Filosofía Autodidacta, p. 82). Don Quijote ha construido su propio escudo: los libros de caballerías y el mito de la Edad de Oro. Pero este escudo, aunque lo protege de la desilusión, lo aísla. Su filosofía, como la de Aldo, es un acto de creación, pero carece de la “curiosidad” y la “apertura” esenciales para un pensamiento auténtico (p. 33).
Relevancia Actual: La Búsqueda de Autenticidad
Hoy, en 2025, el “Discurso sobre la Edad de Oro” sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo donde el individualismo y el consumismo, fomentan un “narcisismo colectivo” (Terapia Espinosa, p. 6). La nostalgia de Don Quijote por un mundo sin “tuyo y mío” es actual hoy, en debates contemporáneos sobre la desigualdad, cambio climático o la desconexión social. Su idealismo, aunque ridiculizado por los cabreros, nos invita a preguntarnos: ¿qué ideales perseguimos hoy, y cómo se adueñan de la realidad?
Propongo “potenciar la curiosidad por encima de nuestras propias verdades” (p. 149). En un mundo saturado de información y redes sociales, donde la imagen personal a menudo eclipsa la autenticidad, esta idea es un recordatorio poderoso. Don Quijote, con su fe ciega en los libros de caballerías, nos muestra el peligro de aferrarnos a ideas que no cuestionamos. Pero también nos enseña la belleza de soñar con un mundo mejor, incluso si ese sueño parece absurdo.
Es posible transformar este idealismo en algo más conectado. El cambio empático, ese paso hacia una vida más plena, donde lo que anhelamos nos une en lugar de aislarnos, hace que podemos aprender de Don Quijote. En lugar de imponer nuestros ideales, podemos escuchar a los demás, como los cabreros, y construir puentes entre nuestras visiones y la realidad. Esto requiere aceptar nuestras experiencias, incluso las dolorosas, y usarlas para formar creencias más auténticas.
Conclusión: Un Llamado a la Reflexión
El “Discurso sobre la Edad de Oro” es más que una fantasía de un loco. Es un espejo que refleja nuestra propia lucha por encontrar significado en un mundo imperfecto. Don Quijote, con su idealismo desmesurado, nos recuerda que las ideas que formamos sobre nosotros mismos y el mundo pueden ser tanto un refugio como una prisión. Desde la filosofía autodidacta de Higueras Galán, aprendemos que el pensamiento crítico y la curiosidad son herramientas para construir conceptos que nos conecten con la realidad. Desde la psicología del narcisismo, entendemos que la autenticidad surge de aceptar nuestras experiencias y cultivar empatía.
Querido lector, te invito a reflexionar: ¿qué “Edad de Oro” persigues en tu vida? ¿Qué creencias te sostienen, y cuáles te alejan de los demás? Como Don Quijote, todos llevamos un filósofo y un soñador dentro. La clave está en aprender a escuchar, a cuestionar y a conectar, para que nuestros ideales no solo nos eleven, sino que también nos unan a los demás en este lienzo vivo que es la existencia.